La gota | Mar de historias
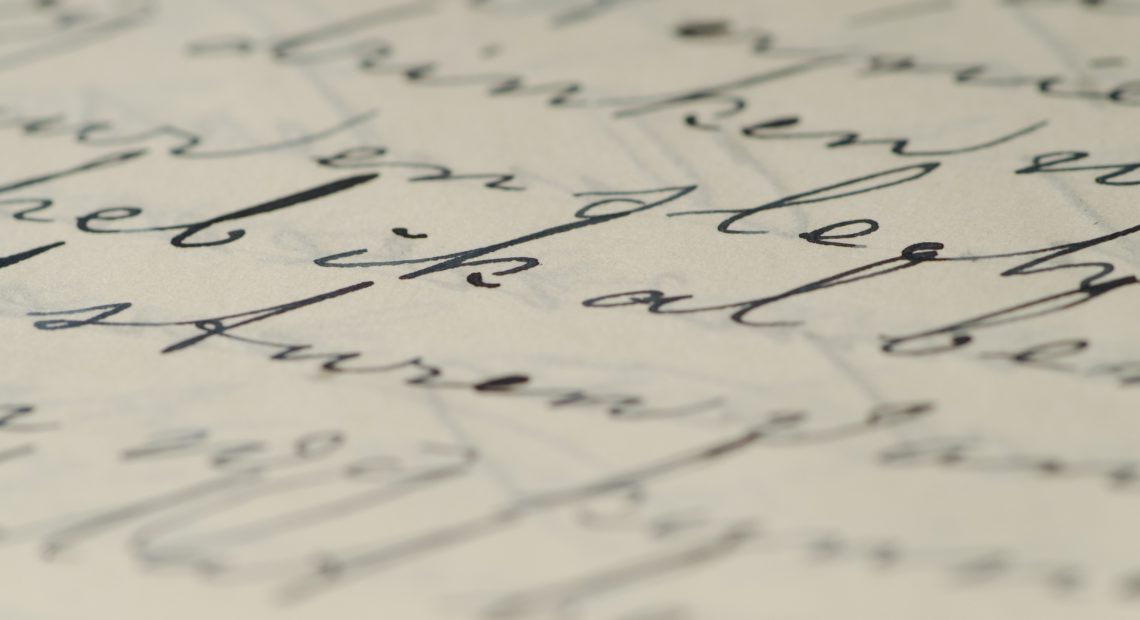
Anoche discutieron por una cosa tan trivial como la gota de agua que desde hace algunos días escurre en el lavabo del baño. A su ritmo machacón y molesto, se suscitó entre Gloria y Bernardo un intercambio de recriminaciones acompañadas por la advertencia “te lo dije”. Después, ni la tibieza del lecho compartido ni la cercanía física lograron disolver los rencores y en medio del silencio nocturno sólo pudo escucharse la acusadora y tenaz gota cayendo en el lavabo.
I
Por la mañana, antes de salir del departamento, Gloria se vuelve hacia su marido y le dice con fingido tono sentencioso: “No le abras a nadie y no te acerques a la estufa. Te dejé ensalada de atún. Prométeme que la comerás. Nos vemos a la nochecita”. Bernardo pretende no entender la intención conciliadora de su esposa y se queda a mitad del pasillo, escuchando el apresuramiento con que ella baja la escalera.
El golpe del portón principal lo lleva a darse cuenta de que es la primera vez en años que, a esas horas, no camina a lado de Gloria, no salen juntos a la calle, no se dirigen a la parada del Metrobús en donde habitualmente se despiden para irse a sus respectivos trabajos. Ella, al “Taller Kali”, donde se elaboran las figuras de cera que después son exhibidas en el museo; Bernardo, rumbo a la fábrica de uniformes y filipinas para desempeñarse como chofer del propietario de la empresa.
Bernardo añora su trabajo. A estas horas estaría lavando el coche y esperando llevar a su patrón a alguna de sus reuniones de negocios, de no haber sido porque el lunes 4 de abril, camino a la fábrica, fue arrollado por un automovilista que se dio a la fuga. A consecuencia del percance tuvo que hospitalizarse durante una semana.
Ayer, el médico lo dio de alta y el jefe de personal le autorizó cinco días hábiles de incapacidad. Este es el primero.
II
Bernardo regresa a la recámara listo para meterse en la cama y dormir un poco más, pero desiste: le parece desleal quedarse descansando mientras Gloria batalla para llegar a tiempo a su trabajo. Siente alivio al ver que el reloj marca las nueve y media. Desconcertado, se pregunta qué hará durante el largo día que le espera. “Por lo pronto, un cafecito”, dice frotándose las manos como si en realidad se le antojara beberlo.
Al asentar la cafetera sobre la hornilla le parece que vuelve a oír las advertencias de Gloria: “No le abras a nadie y no te acerques a la estufa”. Él le contó que eso era lo que le decía su madre por las tardes, ya lista para irse a trabajar y resignada a dejarlo solo en la casa. Al oír esas recomendaciones en boca de su mujer, Bernardo tuvo el secreto impulso de seguirla como cuando era niño y quería correr tras su madre, pero terminaba conformándose con asomarse por la ventana sólo para verla atravesando la calle y siempre con la ilusión de que ella se volviera a mirarlo. Jamás lo hizo.
III
Llaman a la puerta. Bernardo acude a abrir con la absurda esperanza de que Gloria haya regresado en busca de algo que olvidó. No oculta su decepción al encontrarse frente a un joven de bata blanca que lleva un maletín en la mano y en cuanto lo ve le dice con el acento monótono del discurso mil veces repetido: “Estamos en campaña de vacunación. El servicio es gratuito. Si tiene perros, gatos o cualquier otro animal…” Bernardo niega con la cabeza y cierra la puerta.
En su departamento sólo se escucha la gota que cae en el lavabo del baño. Le parece increíble que ese rumor, por machacón y molesto que sea, haya provocado desavenencias entre él y Gloria. “Par de estúpidos”, dice mesándose el cabello. En sus desencuentros intercambian recriminaciones, siempre acompañadas por la abominable frase de “te lo dije”. Para Bernardo esas palabras suenan como el rebote de aquella pelotita que, cuando era niño, arrojaba contra la pared para entretenerse durante el tiempo de espera. Hoy le parece que se prolongaba cada vez más, o quizá se lo imagina, como tantas otras cosas.
Sus horas solitarias cambiaron el día en que Eréndira, su vecina, les pidió que alojaran a su perro mientras ella iba a San Juan de los Lagos, con su familia, a pagar una manda. Bernardo ya conocía al Pelusa, algunas veces correteaban juntos por el pasillo. Eso era muy agradable, pero nada como tener al perro en su casa, jugar con él todo el tiempo, arrojarle su pelotita para que la atrapara, darle de comer en el hocico, abrazarlo.
Al advertir su apego, su madre le aconsejó que no se encariñara demasiado con el perrito ya que Eréndira pronto volvería a recogerlo. Bernardo no hizo caso y convirtió al Pelusa en una sombra que iba a su lado por todos los cuartos de la casa y hacia el anochecer permanecía a su lado, junto a la ventana, mientras esperaba el momento de ver a su madre atravesando la calle.
La semana en tan dulce compañía pasó volando. Tal como lo había prometido, el domingo se presentó Eréndira a reclamar al Pelusa. Bernardo siente ahora el dolor y la angustia que experimentó en el momento de la separación; recuerda también que se deshizo en llanto al ver abandonada la toalla donde el perrito se echaba a descansar. Su madre, inquieta por su reacción, quiso tranquilizarlo diciéndole: “Te aconsejé que no te encariñaras demasiado con el Pelusa. No me hiciste caso y allí tienes las consecuencias. Conste que te lo dije”.
Esas palabras le inspiraron un sentimiento violento, confuso, entonces incomprensible, que al fin logra definir con un término que lo asusta: “Odio”. Ante el recuerdo vuelve a experimentar la misma ira que lo impulsó a arrojarse contra su madre para golpearla con los puños en venganza por no darse cuenta de que la soledad y la angustia habían vuelto a cercarlo.
Su mamá no pareció darle importancia a la agresión; sin embargo, a partir de aquella tarde siempre que él cometía una desobediencia o un error, ella lo castigaba con la misma expresión que él se propuso olvidar.
Bernardo reacciona y se da cuenta de que últimamente ha llamado pocas veces a su mamá y que desde diciembre no ha ido a visitarla. Entonces, sin que pueda evitarlo, surgen de su memoria, exactas, las aborrecidas palabras que lo hacían despreciarse y lo marcaron para siempre: “¿Qué otra cosa puede esperarse de un niño que es capaz de golpear a su madre?”







